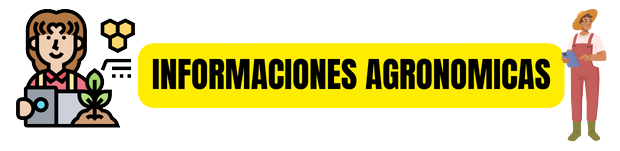Cochinilla rosada del hibisco: una plaga de impacto económico en Latinoamérica
Índice
Presentado por: Ivonne Angélica Quiroga Ramos. Ingeniera Agrónoma, M.Sc. (c), Fisiología de cultivos, Universidad Nacional de Colombia.
Invitado: Demian Takumasa Kondo. Entomólogo, Ph.D., Laboratorio de entomología, CORPOICA, Centro de investigación Palmira, Colombia.
La
cochinilla rosada del hibisco (CRH) Maconellicoccus hirsutus (Green)
(Hemiptera: Pseudococcidae) es originaria de Asia o del sur de
Australia, sin embargo, con el paso del tiempo se ha ampliado su
distribución y se ha establecido en regiones tropicales y neotropicales a
nivel mundial (Aquino et al., 2012). En la década de los 90 se registró
su llegada a Centro América y el Caribe, y en regiones neotropicales
como Colombia, Venezuela y Brasil, estableciéndose en estas zonas debido
a que cuentan con condiciones climáticas ideales para el crecimiento de
esta especie (Culik et al., 2013).
Mapa de distribución de la cochinilla rosada del hibisco. Fotografía tomada de CABI. http://www.cabi.org
La CRH es
un insecto polífago, es decir se alimenta de varias especies vegetales
(hospederos), se considera que puede tener hasta 300 especies vegetales
como hospederas, con más de 85 familias botánicas; en México se han
reportado familias botánicas como Asteraceae, Moraceae y Solanaceae
afectadas con presencia de la cochinilla rosada (OIRSA, 2010). Se
considera una plaga de importancia económica no solo por los daños que
ocasiona a la planta, sino también por ser de carácter cuarentenario en
algunos países de Europa, limitando las exportaciones de productos
agrícolas tales como: mango, aguacate, limón, cacao, guanábana,
cítricos, flores, hortalizas entre otros (ICA, 2012).
Las
pérdidas económicas globales a causa de la CRH en la región Caribe
durante el periodo de 1995–2008 fueron aproximadamente de US$18.3
millones de USD, y se calcula que si esta plaga se llegara a dispersar a
la parte sur de los EEUU, las pérdidas estimadas podrían ser superiores
a los US$ 750 millones anuales (CABI: Centre for Agricultural
Bioscience International).
Características de las hembras:
En
estadio adulto pueden medir de 2,5 a 4,0 mm de largo, y producir hasta
600 huevos de un tamaño promedio de 0,3mm de largo, son de color rosado;
las ninfas del primer instar tienen las patas bien desarrolladas, y se
les conoce como “caminadores o gateadores” debido a que estos instares
son muy móviles y pueden dispersarse fácilmente (SENASICA, 2015). Una
característica importante de las hembras es que carecen de alas en todos
los estados ninfales; durante la maduración de la hembra, esta produce
en la parte ventral de su abdomen filamentos de cera blancos pegajosos y
elásticos para formar un ovisaco protector para sus huevos (Echegoyén y
González, 2010).
A la izquierda colonia de M. hirsutus, a la derecha adulto macho de M. hirsutus. Fotografías de SENASICA, México.
Características de los machos:
En estado
adulto los machos son de color rosa, presentan un par de alas
adquiriendo así la capacidad de volar, y en el extremo abdominal
presentan filamentos cerosos largos dando la apariencia de colas. Una de
las características más relevantes es que las partes bucales del macho
no son funcionales, por tanto no pueden alimentarse y sólo viven pocos
días (ICA, 2010).
Este
insecto en etapa de ninfa y hembra adulta presenta un aparato bucal de
tipo picador-chupador, además de causar daños por la succión de la savia
induce una deformación de los tejidos vegetales, debido a que posee en
su saliva sustancias toxicas para la planta (CABI, 2015); y cuando se
presentan daños severos se puede observar entorchamiento de los tejidos,
principalmente tejidos jóvenes localizados en las yemas apicales. Estos
síntomas generan una serie de efectos fisiológicos negativos, tales
como retraso en el crecimiento de la planta, entre nudos cortos formando
rosetas y malformaciones foliares (ICA, 2011; SENASICA, 2015).
Daños ocasionados por M. hirsutus. Fotografía tomada del Programa Emergente Regional contra CRH en Nayarit, Jalisco y México.
A la izquierda presencia de CRH y
malformación en frutos de guanábana Fotografía de SENASICA. A la derecha
presencia de hormigas asociadas
Cuando se
encuentra el insecto sobre los frutos también generan daños, si la
infestación es alta puede causar la deformación de estos, y
adicionalmente una apariencia poco cosmética para la comercialización de
estos. Por otro lado, insectos como las cochinillas harinosas producen
una especie de melaza que atrae a las hormigas, y además esta melaza
puede generar la presencia de hongos como fumagina, y en algunos casos
los procesos de fotosíntesis pueden ser afectados a causa de estos
hongos (Kondo et al., 2010).
Dentro de los factores ambientales que determinan el desarrollo de esta plaga, se encuentra la temperatura, la cochinilla rosada tiene un ciclo de vida de 23 a 30 días dependiendo de la temperatura.
La
temperatura mínima para el desarrollo de huevos, ninfas hembras y ninfas
machos, es de 14,5, 15,2 y 15,0°C respectivamente. Se pueden producir
hasta 15 generaciones por año y tienen la capacidad de permanecer
quiescente hasta encontrar un hospedero para completar su ciclo de vida.
Las hembras pueden mantenerse reproductivas durante 7–8 días a
temperaturas de 25–30°C y tener una longevidad de 28,2 días a 20,0°C
(Chong et al., 2008).
En cuanto
a su dispersión, esta plaga puede dispersarse a distancias cortas en
estado de huevo o ninfas por medio de herramientas agrícolas, zapatos,
ropa, animales, entre otros. Se reporta que vientos superiores a 160
km/h presentes en eventos climáticos como ciclones tropicales son
considerados un mecanismo de dispersión de adultos y huevos (SENASICA,
2015).
Control cultural: Kondo et al (2010) recomiendan los siguientes métodos de control cultural:
- Realizar poda o eliminación de plantas hospederas, estos residuos de poda deben ser retirados de campo en forma embolsada para evitar su dispersión.
- Teniendo en cuenta que, bajo condiciones ambientales de alta humedad y temperatura, la población de estos insectos tiende a incrementarse, se considera que prácticas como un adecuado manejo de malezas y canales de drenaje que permiten la aireación del cultivo pueden llegar a mermar las poblaciones.
- Dentro del MIP está establecer umbrales de acción lo que proporciona un indicativo del momento en el que se debe iniciar el control.
- Instalar trampas alrededor del cultivo, para evitar la entrada de la plaga, así mismo es recomendable realizar prácticas de preparación del suelo con maquinaria agrícola para romper el ciclo de vida del insecto.
A la izquierda desechos de poda
embolsados, fotografía tomada de Comité Estatal de Sanidad Vegetal de
Jalisco. A la derecha trampa tipo Delta o Jackson para monitoreo y
control de CRH, fotografía Ivonne Quiroga.
Este tipo de control es una herramienta a largo plazo, pero sin duda es la más adecuada ya que el impacto negativo al ambiente y al ser humano es mínimo, se ha reportado que la mariquita Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant) es un depredador de esta plaga, y ha sido ampliamente usada en Centro América y el Caribe. Este depredador es un coleóptero (escarabajo) que durante todo su ciclo de vida puede alimentarse aproximadamente de 2500 cochinillas (ICA, 2012).
Recientemente
en México se gestionó un programa de manejo integrado de la plaga con
énfasis en el control biológico con la liberación del parasitoide
Anagyrus kamali Moursi; en total se liberaron en el año 2011 un total
7.024.000 individuos, generando una reducción de 98% de la población de
la cochinilla. Con el programa se logró la protección de 15.600.000 ha;
la colonización de estos insectos tarda de 15 a 20 días en el área de
liberación (SENASICA, 2014).
A la izquierda depredador de CRH Cryptolaemus montrouzieri, fotografía tomada de http://www.nbair.res.in. A la derecha parasitoide de CRH A. kamali, tomada de SAGARPA.
Control
químico. Debido a que este tipo de insectos en algún momento de su ciclo
de vida presentan una capa cerosa sobre la superficie, la aplicación de
productos químicos para su control no es muy efectiva, debido a que
estos productos no pueden penetrar esta capa, y se hace necesario la
aplicación en ciertos instares donde no se presenten esta capa cerosa.
Adicionalmente es recomendable aplicar adherentes a la solución para
garantizar una mejor aplicación (Kondo et al., 2010).
Kondo et al. (2010) indica que para un efectivo control biológico clásico se deben seguir los siguientes pasos:
Entidades como SAGARPA en México e ICA en Colombia, presentan metodologías de muestreo similares:
- Monitoreo con trampas de feromonas sintéticas, tales como trampas Delta o Jackson.
- Monitoreo directo sobre los hospederos: En este caso, se debe seleccionar un segmento de una rama terminal de 5 cm de largo, se monitorean 4 ramas por planta (generalmente frutal), y 4–5 árboles si el área del cultivo es de 1–4 hectareas. Se realiza el conteo de individuos semanal y se compara con la siguiente escala de niveles de infestación:
- Aquino, N., A. Robles, W. García, R. Lomelí, R. Flores, R. Gómez y R. Espino. 2012. Especies forestales y arbustivas asociadas a Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: Pseudococcidae) en el norte de Nayarit, México. Acta Zoológica Mexicana. 28(2): 414–426.
- CABI (Centre for Agricultural Bioscience International). 2015. http: http://www.cabi.org/isc/datasheet/40171. Consultado Agosto del 2015.
- Chong, J., A. Roda y C. Mannion. 2008. Life history of the mealybug, Maconellicoccus hirsutus (Hemiptera: Pseudococcidae), at constant temperatures. Environmental Entomology, 37: 323–332.
- Culik, M., D. Martins, J. Salazar, M. Fornazier, J. Ventura, A.L. Peronti y J. Zanuncio. 2013. The invasive hibiscus mealybug Maconellicoccus hirsutus (Hemiptera: Pseudococcidae) and its recent range expansion in Brazil. Florida Entomologist 96 (2): 638-640.
- ICA. 2010. Plan para el manejo y mitigación del riesgo ocasionado por la cochinilla rosada (Maconellicocus hirsutus) y la chinche acanalada (Crypticerya multicicatrices) en las islas de San Andrés y Providencia. Subgerencia de protección vegetal dirección técnica de epidemiologia y vigilancia fitosanitaria; gerencia seccional San Andrés y Providencia. Julio 2010. 15 p.
- ICA. 2011. Experiencia con el manejo biológico de la Cochinilla Rosada del Hibisco (CRH) Maconellicoccus hirsutus (Hemiptera: Pseudococcidae) en plantaciones forestales de Teca (Tectona grandis). 10 p.
- ICA. 2012. Situación actual de la cochinilla rosada del hibisco Maconellicoccus hirsutus Green (Hemiptera: Pseudococcidae) en Colombia. Boletin epidemiológico. Subgerencia de Protección Vegetal Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria.8 p.
- Kondo, T. 2008. Las escamas de la guanábana: Annona muricata L. Novedades Técnicas, Revista Regional, Corpoica, Centro de Investigación Palmira. Año 9/No. 10/Septiembre/2008. Pp. 25–29. ISSN 0123-0697.
- Kondo-Rodríguez, D.T., R. López- Bermudez y E. Quintero. 2010. Manejo integrado de insectos escama (Hemiptera: Coccoidea) con énfasis en control biológico. Revista Regional. Corpoica, Centro de Investigación Palmira. Año 11/No.14/Junio/2010. Pp. 7–14. ISSN 0123-0697.
- Echegoyén, P. y H. González. 2010. Plan de contingencia ante un brote de cochinilla rosada del Hibisco (Maconellicoccus hirsutus) en un país de la región del OIRSA. Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria - OIRSA, Salvador. 165 p.
- SENASICA, 2014. Laboratorio regional de producción de agentes de control biológico. México. http://www.senasica.gob.mx. Consultado Agosto 2015.
- SENASICA, 2015. Servicio Nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria. Ficha técnica N 6, Cochinilla rosada del hibisco (Maconellicoccus hirsutus). Laboratorio Nacional de Referencia Epidemiológica Fitosanitaria México, 25 p
fuente: http://www.croplifela.org/es/proteccion-de-cultivos/plaga-del-mes/cochinilla-rosada-del-hibisco-una-plaga-de-impacto-economico-en-latinoamerica.html